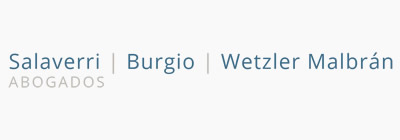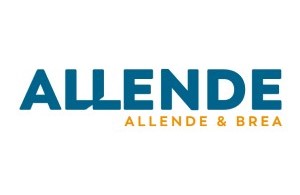Acabo de terminar el libro “Borrachos” de Edward Slingerland y necesito procesar lo que leí. El autor propone algo que incomoda: la intoxicación no es un fallo del diseño evolutivo, sino una solución adaptativa. Tan central es este impulso que el arqueólogo Patrick McGovern sugiere rebautizar a nuestra especie como Homo imbibens.
Mi incomodidad no viene de la tesis sobre el alcohol. Viene de lo que implica para mi propio campo de estudio.
El enigma que la evolución debería haber resuelto
Desde una perspectiva biológica estricta, el consumo de alcohol es un sinsentido. Estamos hablando de una neurotoxina costosa que nubla el juicio, ralentiza los reflejos, daña el hígado y nos deja vulnerables. Si la evolución es un proceso implacable de optimización, ¿por qué los seres humanos invertimos milenios, recursos críticos y un ingenio asombroso en producir sustancias que nos “roban los sesos”?
Las explicaciones tradicionales no convencen. La teoría del “pirateo” (Steven Pinker, Randolph Nesse) sostiene que el etanol “fuerza la cerradura” de nuestros centros de recompensa, engañando al cerebro. La teoría de la “resaca evolutiva” (Robert Dudley y su “mono borracho”) argumenta que el gusto por el alcohol fue útil para detectar fruta madura, pero se volvió destructivo en el entorno moderno.
El problema es que la evolución funciona más rápido de lo que creemos. En apenas miles de años, los humanos nos adaptamos genéticamente a la lactosa y a la vida en altitudes extremas. Si el alcohol fuera solo un “error” con costos tan altos, la selección natural ya habría cerrado esa vulnerabilidad.
De hecho, la “cura” existe. El síndrome del rubor asiático (una variante de las enzimas ADH y ALDH) convierte el alcohol en un castigo físico inmediato: náuseas, palpitaciones, malestar. Esta mutación surgió hace unos 7.000-10.000 años, probablemente como defensa contra hongos en el arroz almacenado. Si la sobriedad fuera inherentemente ventajosa, este gen “abstemio” debería haber conquistado el mundo. No lo hizo. Que la mayoría de nosotros sigamos disfrutando de una copa es evidencia de que el alcohol aporta algo que la evolución valora más que la salud del hígado.
Hay más. Hace unos diez millones de años, nuestros antepasados desarrollaron la enzima ADH4, una variante superpotenciada que permitió procesar etanol de forma masiva. El cambio coincidió con el descenso de los árboles al suelo, un nuevo nicho ecológico donde abundaba la fruta caída y fermentada. No somos simios que aprendieron a beber; somos simios que evolucionaron para poder hacerlo.
Como dice Slingerland: “Somos simios hechos para drogarnos”.
El objetivo es la corteza prefrontal
El secreto de la intoxicación reside en su blanco principal: la Corteza Prefrontal (CPF). Esta región es nuestro “burócrata interno”, el encargado de la planificación, el control de impulsos y la ejecución de tareas. La CPF es clave para nuestro éxito, pero también es enemiga de la creatividad. Al mantenernos enfocados en la explotación (lo que ya sabemos hacer), nos impide la exploración (encontrar soluciones nuevas).
La maduración de la CPF se produce mediante poda neuronal: la densidad de materia gris disminuye para dar paso a materia blanca mielinizada. Ganamos velocidad y eficiencia; perdemos flexibilidad. El experimento de los “blickets” de Alison Gopnik lo demuestra: ante problemas de causalidad no intuitiva, el 90% de los niños pequeños (con CPF inmadura) encuentran la solución. Solo el 30% de los adultos lo logra. Estamos tan atrapados en los caminos pavimentados de nuestra lógica que perdemos la capacidad de ver soluciones laterales.
El alcohol “humilla” temporalmente la CPF. No es un error; es un retorno estratégico a la fase de exploración. Al debilitar el control ejecutivo, permite que el adulto recupere la “mente de niño”. Slingerland nos define como los “perros labradores de los primates” por nuestra neotenia (juventud prolongada). El alcohol actúa como una llave química que relaja la vigilancia del burócrata interno.
Las Tres C: Creatividad, Cultura, Comunidad
El nicho ecológico humano se sostiene sobre tres pilares que la intoxicación refuerza:
Creatividad. La innovación requiere el “efecto eureka”, esas asociaciones remotas que la lógica algorítmica filtra por “ineficientes”. Al igual que un pianista de jazz regula a la baja su CPF para improvisar, el alcohol relaja la vigilancia del control ejecutivo.
Cultura. Dependemos del aprendizaje social acumulativo. Muchas prácticas culturales son “causalmente opacas”: el complejo procesamiento de la yuca para eliminar el cianuro toma días y docenas de pasos que ningún individuo podría derivar por razonamiento. La intoxicación baja la guardia racional, permitiendo que nos empapemos de tradiciones sin cuestionarlas obsesivamente. Necesitamos una mente receptiva, no escéptica, para absorber la sabiduría del “cerebro colectivo”.
Comunidad. Aquí está el nudo. Los humanos somos primates fieramente tribales enfrentados al Dilema del Prisionero. La lógica pura (la CPF en pleno funcionamiento) dicta desconfiar de los extraños. La traición es la estrategia racional cuando no hay garantías.
¿Por qué usar alcohol y no un juego de mesa para unirnos? Porque el alcohol es una señal difícil de fingir.
Al inhibir la parte calculadora del cerebro, el alcohol funciona como “precompromiso” emocional. Es la metáfora de Ulises en La Odisea atado al mástil para resistir a las sirenas: al emborracharnos con un socio, le enviamos un mensaje biológico honesto. “He secuestrado temporalmente a mi burócrata interno. Mis defensas están bajas. Podés confiar en mí porque ahora mismo no soy capaz de urdir una traición compleja.”
Es una señal costosa, en el sentido que le dio el biólogo Amotz Zahavi a ese término: las señales que implican un costo real para quien las emite son más difíciles de falsificar y, por lo tanto, más creíbles. La cola del pavo real "funciona" precisamente porque es un estorbo; si fuera fácil de portar, cualquiera la tendría y no comunicaría nada. Del mismo modo, la intoxicación funciona como señal de confianza precisamente porque nos deja vulnerables.
¿Cerveza antes que pan?
La arqueología está dando un vuelco a la historia oficial. Siempre nos dijeron que nos asentamos para cultivar grano y hacer pan, y que la cerveza fue un subproducto accidental. Los hallazgos sugieren lo contrario.
En Göbekli Tepe (Turquía, 12.000 años de antigüedad) encontramos recipientes de fermentación que preceden a la agricultura organizada. En el valle del río Amarillo (China, 7000 a.C.) hay evidencia de vino de arroz antes que graneros permanentes. La Venus de Laussel, de hace 20.000 años, muestra una figura sosteniendo un cuerno cerca de la boca en clara actitud de libación.
El deseo de cerveza pudo haber sido el motor que impulsó la agricultura y el asentamiento. Esta conexión resuena en los mitos fundacionales. En la Epopeya de Gilgamesh, el documento literario más antiguo de la humanidad, el salvaje Enkidu solo se “humaniza” tras consumir pan y siete jarras de cerveza. Su mente se despeja y se convierte en hombre. Para los antiguos, el alcohol no era un escape de la civilización; era su rito de entrada.
El experimento mental del Clan del Dios Pescado
Slingerland propone un experimento mental revelador. Imaginemos dos clanes ancestrales. El “Clan de la Cerveza” fermenta granos y bebe en rituales grupales. El “Clan del Dios Pescado” descubre que hervir agua (hacer té) elimina patógenos sin causar resacas ni daño hepático.
Teóricamente, el Clan del Dios Pescado debería dominar el mundo. Mayor eficiencia, mejor salud, menos tiempo perdido en resacas.
China es el caso de prueba perfecto. Durante milenios, la cultura china resolvió el problema de los patógenos mediante té y agua hervida (kaishui). Si la higiene fuera la única función del alcohol, el baijiu habría desaparecido. No lo hizo. Los banquetes chinos de negocios siguen siendo rituales de intoxicación compartida donde se sellan alianzas. El alcohol no se mantuvo por higiene, sino por su función como tecnología social de cohesión.
El Clan del Dios Pescado perdió. La historia no pertenece a los abstemios.
El paralelo que me resonó constantemente leyendo el libro “Borrachos”
Ahora viene la parte que me mantiene despierto.
Las instituciones legales funcionan exactamente igual.
Llevo bastante tiempo pensando y escribiendo sobre por qué ciertas normas persisten a pesar de que parecen perjudicar a casi todos. Un caso claro es el derecho laboral argentino. Entre 1991 y 2025 hubo 23 intentos de reforma. Ninguno se sostuvo. No importó el signo político del gobierno, ni la intensidad de la crisis, ni el consenso técnico. Cada reforma fue revertida, neutralizada o declarada inconstitucional.
¿Por qué?
La explicación estándar apela a intereses creados: sindicatos, abogados laboralistas, jueces ideologizados. Todo eso existe. Pero no explica la persistencia. Brasil reformó su régimen laboral en 2017. Chile lo hizo múltiples veces. España después de 2008. Todos tenían sindicatos fuertes.
La explicación evolutiva es diferente. Las normas laborales argentinas no persisten porque sean “buenas” para los trabajadores o la economía. Persisten porque generan efectos en el ambiente institucional que aumentan la aptitud reproductiva del memeplexo que las sostiene.
El concepto de “memeplexo” viene de Dawkins y Susan Blackmore: conjuntos de memes que se replican juntos porque se refuerzan mutuamente. El peronismo es un memeplexo. El constitucionalismo liberal es otro. Compiten por ocupar espacio en mentes e instituciones.
El artículo 14 bis, los convenios colectivos con ultraactividad, el fuero laboral: todo eso funciona como el alcohol en el ambiente ancestral. Genera cohesión grupal (identidad peronista, movilización sindical), señales costosas de pertenencia (defensa de “conquistas” aunque sean disfuncionales), redes de reciprocidad (abogados, jueces, dirigentes).
Los costos individuales (desempleo, informalidad, estancamiento) son meméticamente irrelevantes. El memeplexo no “quiere” generar pobreza. Simplemente, las variantes que generaban pobreza pero mantenían cohesión interna dejaron más descendencia memética que las variantes eficientes pero desmovilizadoras.
El desajuste (mismatch) institucional
Slingerland identifica dos factores que convierten un rasgo adaptativo en patológico.
El primero son los licores destilados. Lo que la especie consumió durante milenios fue vino y cerveza de baja graduación. El whisky y el vodka afectan el sistema nervioso con una velocidad sin precedente evolutivo. Es como si la comida viniera de pronto con diez veces más calorías por bocado.
El segundo es el consumo solitario. Beber siempre fue acto grupal, con controles sociales implícitos. Pasarse de la raya tenía costos reputacionales. El individualismo moderno eliminó ese freno. Las tasas de alcoholismo en Rusia, donde se bebe solo y con licores fuertes, superan ampliamente las de Italia, donde el vino acompaña la comida en contexto familiar.
Argentina tiene su propio desajuste (mismatch).
Las normas laborales fueron diseñadas para un ambiente específico: economía cerrada con sustitución de importaciones, pleno empleo industrial, sindicatos como intermediarios de un movimiento hegemónico. El modelo funcionaba en 1950.
El ambiente actual es radicalmente diferente. Economía globalizada donde las empresas compiten con salarios de Vietnam. Trabajo informal que alcanza al 40% de la fuerza laboral. Fragmentación sindical donde la CGT negocia por un sector formal cada vez más reducido.
El desajuste entre el ambiente donde las normas evolucionaron y el ambiente donde operan produce exactamente lo que Slingerland describe para el alcohol: un rasgo adaptativo se vuelve patológico. La “protección” laboral protege a una minoría formal mientras excluye a la mayoría. El memeplexo sigue replicándose; los portadores sufren las consecuencias.
La ceguera como característica
El punto que más incomoda es que la selección es ciega. No hay nadie mirando costos y beneficios agregados. No hay un momento donde el sistema “decide” que ya basta.
Dawkins en The Genetic Book of the Dead (2024) lo formula con precisión: los genes son “máximamente egoístas al ser máximamente cooperativos” con otros genes del mismo cuerpo. El alcohol ilustra una variante a nivel grupal. Las instituciones legales, otra.
El memeplexo del derecho laboral argentino no tiene una sala de control donde alguien evalúa si las normas cumplen su función declarada. Lo que tiene es un mecanismo de replicación: cada juicio ganado, cada convenio renovado con ultraactividad, cada sentencia de la Corte que declara inconstitucional una reforma. Si eso genera desempleo, la selección no lo registra. Optimiza replicación, no bienestar.
Daniel Dennett llamaría a esto “competencia sin comprehensión”. Ningún ancestro calculó que el etanol reducía la actividad prefrontal y aumentaba la oxitocina. Ningún constituyente de 1957 calculó que el artículo 14 bis generaría un ecosistema de litigiosidad laboral. Simplemente, las configuraciones que sobrevivieron resultaron ser las que mejor resistían cambios, no las que mejor funcionaban.
La pregunta correcta
Slingerland no propone abstinencia total. Reconoce que el alcohol cumple funciones difíciles de reemplazar: reduce ansiedad, facilita conexión, marca rituales de pertenencia. El estudio del Lancet de 2018 que concluye “cero alcohol es lo óptimo” mide solo salud física. No mide soledad, estrés crónico ni falta de conexión.
Su propuesta es modesta: replicar en lo posible las condiciones ancestrales donde el rasgo era adaptativo. Consumo bajo, en contexto social, de bebidas de graduación moderada.
La analogía institucional sugiere algo similar. No se trata de abolir la protección laboral sino de reconocer el desajuste y diseñar normas compatibles con el ambiente actual. Protecciones que incluyan al 40% informal. Mecanismos que no dependan de juicios individuales con costos de transacción enormes.
Pero hay una diferencia crucial. El ambiente donde evolucionaron nuestras preferencias por el alcohol no va a volver. No podemos recrear la sabana. En cambio, el ambiente institucional sí puede modificarse. Es más difícil de lo que parece porque los memeplexos resisten, pero no es físicamente imposible.
La condición es entender qué estamos enfrentando. No es un problema de “voluntad política” en el sentido simple. Es un sistema replicativo que encontró una configuración estable. Cambiar esa configuración requiere intervenir en los mecanismos de replicación, no solo en las normas escritas.
Slingerland me enseñó a reformular la pregunta.
Para el alcohol, la pregunta útil no es “¿es bueno o malo beber?” sino “¿qué problema resolvía la propensión a intoxicarse, y cómo obtenemos ese beneficio con menos costos hoy?”.
Para las instituciones, la pregunta útil no es “¿esta norma funciona?” sino “¿qué replicador se beneficia de que exista, y qué pasaría si cambiamos las condiciones de su replicación?”.
Mientras sigamos preguntando si las normas son justas o eficientes, vamos a seguir sorprendidos de que persistan las injustas e ineficientes.
La evolución no entiende de justicia. Entiende de replicación.
Y la replicación, como el algoritmo que es, no tiene ojos.
Artículos
Guyer & Regules
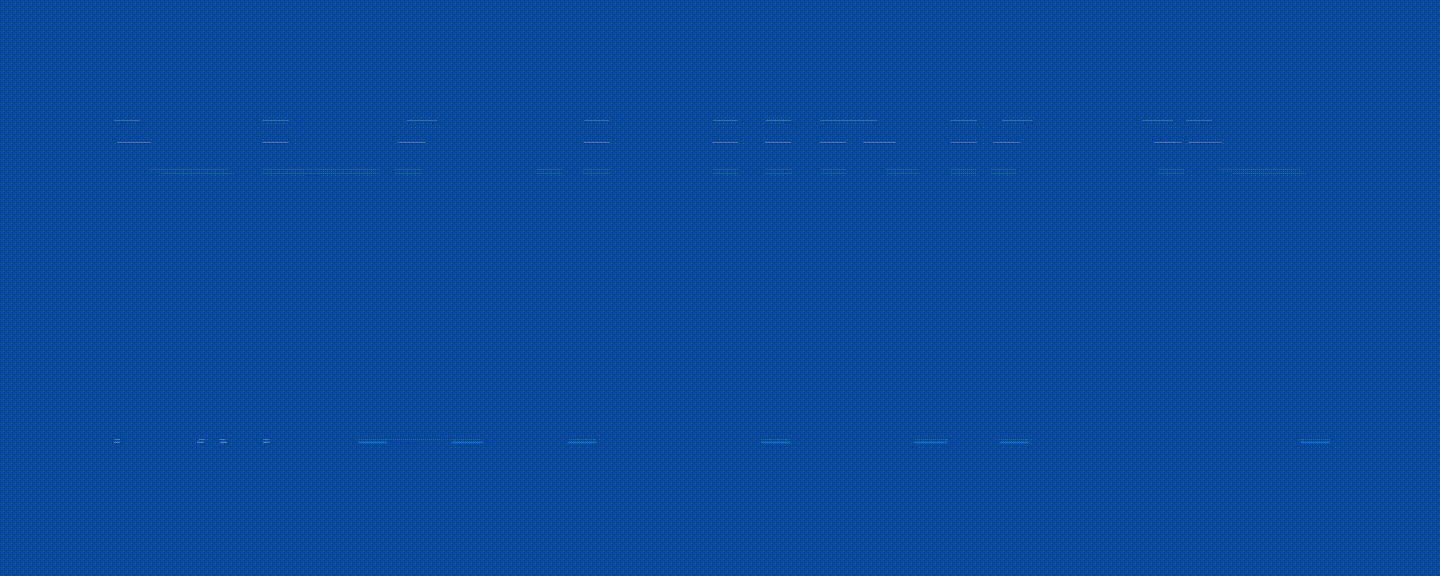

opinión
ver todoselDial.com
Cassagne Abogados