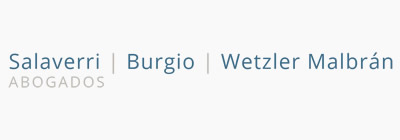Hay temas que no envejecen. El principio de la buena fe es uno de ellos. A nuestro juicio la razón es clara: la buena fe está en la esencia del Derecho todo. Con buen tino el lector podrá aducir que es ésta una petición de principios, es decir, es una afirmación que debe justificarse. Y le asistirá toda la razón: sucede que a nuestro criterio, la reafirmación del standard de la buena fe como pilar del Derecho se erige en un postulado, en un axioma que como tal no necesita demostración alguna. Un orden jurídico inspirado en la mala fe sería una contradicción en los términos.
Si la buena fe es consustancial al Derecho (e incluso al Estado de Derecho, o al menos a su ideal), es natural que su vigencia no decaiga; por el contrario, se advierte que con el paso del tiempo, el intérprete siente la necesidad creciente de profundizar en el tema una y otra vez, habida cuenta que de las nuevas dimensiones que el tema va adquiriendo y de las nuevas aristas que se van descubriendo en el instituto.
En los ámbitos académicos, es de estilo aproximarse a los instituciones legales a partir de su definición: definimos la figura, y a partir de ahí la aplicamos y la proyectamos al caso concreto. No es el caso de la buena fe. Por su vastísima amplitud -propia de los principios o cláusulas generales- la buena fe es reacia a las definiciones. O a lo sumo, es poco lo que las definiciones nos aportan: hablamos de un comportamiento leal, honesto, probo, transparente, por citar algunas de las referencias más usuales. Pero el lenguaje sigue siendo insuficiente y escaso. Se queda corto, porque le falta especificación, le falta concreción: el Juez necesita saber qué conductas, concretas y tangibles, deben entenderse violatorias de esos mismos imperativos (lealtad, honestidad, probidad y otros). La cita del jurista Karl Larenz es ineludible: la buena fe necesita de concreción. Es lo que algunos llaman el aterrizaje de la buena fe: la necesidad de aterrizar el concepto jurídico indeterminado en el caso concreto.
En la imposibilidad de alcanzar una definición útil, y siguiendo el método que fuera ya propuesto por Gamarra en su estudio del 2012, habremos de construir la figura a partir de los casos. O sea, a partir de las sentencias: la buena fe será, en última instancia, lo que los Jueces nos dicen que ella es, a través de sus fallos. Sucede que también los Jueces necesitan su orientación, necesitan ser apuntalados. Si aceptamos con Amelia González Méndez que la buena fe es la vía de irrupción del contenido ético-social del Derecho y como tal abreva de un ideal de justicia, es natural que el Juez se sienta inclinado a torcer su decisión a partir de los dictados de aquélla: hay algo casi intuitivo e instintivo en la buena fe, algo que apela a e interpela el sentido jurídico del intérprete. Cuando decimos que una determinada acción u omisión nos llama la atención, o que nos rechina, que nos moviliza, si se nos permiten todas esas expresiones, es precisamente porque entendemos que los valores que sustentan la buena fe, en cualquiera de sus proyecciones, están siendo conmovidos o afectados. Hay por detrás un juicio de reprochabilidad que se ha activado, una valoración del intérprete en función de la cual éste infiere que el obrar del sujeto ha sido reprochable.
Pero con eso no alcanza.
El Derecho debe alcanzar la solución del caso concreto a partir de su propio sistema, esto es, del conjunto de normas y principios escritos -o derivados de estos- y a partir de las reglas interpretativas que el propio Derecho crea: el Juez no puede fallar -únicamente- con arreglo a su sentido de equidad -que ciertamente no puede estar ausente y acaso deba presidir el raciocinio judicial-, pues ello no sería otra cosa que la simple arbitrariedad, la antítesis de la solución jurídica. No se trata de alcanzar la solución a como dé lugar, sino de conducir y encauzar la solución del caso a partir del método jurídico: el jurista debe proceder a la calificación jurídica, o sea, a encasillar el caso en las categorías jurídicas que el sistema jurídico ha creado.
He ahí el sentido de ésta nota. Cuando se trata de standards de conducta elásticos como la buena fe, o de cláusulas generales, es menester contribuir a crear categorías de comportamiento que permitan orientar la búsqueda y la labor del intérprete, y al mismo tiempo procurar un freno al arbitrio judicial. Todo ello se hará -en éste caso- a partir de la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“el TCA” o “el Tribunal”), el principal semillero de sentencias en materia tributaria.
A los efectos de esta reseña, hemos escogido cuatro categorías de comportamiento: la obligación de hablar con claridad; la proscripción del ardid; el deber de decir la verdad; y el comportamiento solidario.
Esa enumeración impone algunas precisiones:
Primero. Las categorías no son perfectas ni excluyentes. Una misma conducta bien puede quedar encartada en más de una categoría. Y decimos que son imperfectas porque el límite entre una y otra categoría en la práctica suele aparecer algo desdibujado, en ocasiones incluso antojadizo.
Segundo. La nómina no pretende agotar el elenco; de hecho, la selección que esta nota recoge es un tanto arbitraria. Bien podrían sumarse otras categorías o padrones de conducta: escrupulosidad, laboriosidad, proscripción de la sorpresa, proscripción del atajo, etc. En esta instancia nos limitamos, a partir de estudios anteriores, exponer una aproximación inicial a algunas de ellas, a título de referencia.
Tercero. En la medida en que hablamos de imperativos éticos, su razón de ser no requiere demostración. Por tanto aquí no nos ocuparemos de su justificación -damos por sentados esos imperativos, pues les damos el carácter de axiomas-, sino de su descripción y de sus contornos: qué conductas les dan cima, y dónde deben situarse los respectivos límites.
Por fin. La buena fe aplica en ambos sentidos. Ningún sujeto está exento de ellos, sean los particulares, sea el propio Estado. Eso no significa que en uno y otro caso apliquen de la misma manera, por múltiples razones: el rol del Estado y el de los particulares es otro; es el Estado quien se encuentra al servicio del hombre; y sólo el Estado inviste la triple calidad de creador de la norma, aplicador y juzgador. Si bien es posible que la mayor parte de las sentencias se ocupen de la buena fe de la Administración, en modo alguno ello puede significar que los particulares están exentos de las exigencias y ataduras que la buena fe.
Hablar con claridad
Múltiples normas jurídicas se hacen eco de este postulado: el recurso procesal de aclaración, o la norma interpretativa del Código Civil que penaliza la ambigüedad consagrando que las cláusulas contractuales ambiguas deben ser interpretadas en contra de quien las hubiere redactado (Art. 1304), son manifestaciones del axioma de marras.
Gnazzo es quizás el leading case. El Tribunal de lo Contencioso había endilgado a la Administración la ausencia de una imputación concreta y detallada que precisara con la claridad debida la identidad de los períodos y conceptos por los que pretendía responsabilizar a los actores. Circunstancia que no sólo socavaba las posibilidades de una genuina defensa, sino que también hacía “imposible pronunciarse con certeza sobre el agravio concerniente a la prescripción”. Dijo el Tribunal: “si la Administración pretende responsabilizar a dos individuos por las deudas de una sociedad contribuyente, debe por lo menos precisar con claridad la identidad de las obligaciones por las que pretende responsabilizarlos, señalando su cuantías y los períodos a los que éstas corresponden”. Sin esos elementos, el control del acto resulta imposible. Y agregó: “no surge de los antecedentes que (el acto) haya sido motivado en forma suficiente y clara, de forma tal de permitir al contribuyente su contralor y esgrimir sus defensas (…) La ausencia de motivación clara y suficiente acarrea un vicio insubsanable”.[1]
En una determinación efectuada por el Banco de Previsión Social, el Tribunal subrayó que “hay una serie de aspectos que no es posible conocer y que resultaban claves para determinar la cifra final de la cuantificación”. Al parecer, durante largos períodos la actora percibió su remuneración en dólares; no obstante lo cual, del acto de determinación no surgía qué tipo de cambio fue tomado en consideración. El Tribunal sentenció que “la declaración debió detallar este punto y explicitar cómo se cuantificaron las obligaciones para cada período y sobre qué bases conceptuales y numéricas (…). Por ende, el cuestionamiento sobre la opacidad de la forma en que procedieron los inspectores, debe ser amparado.”[2]
Creemos que en ambos casos el standard es el mismo (y en ambos casos refiere a la actuación de la Administración): a la hora de determinar el tributo, la Administración tiene la carga de ser escrupulosa y de expresarse con claridad, de manera de permitir al particular una defensa cabal.
¿Dónde están los límites de ese standard de claridad y escrupulosidad? ¿Hasta dónde deben llevarse esas exigencias? Como todo en esta materia, es difícil ensayar pautas generales. Con esa precisión, tenderíamos a creer que el límite está dado por las consecuencias de lo actuado: la transgresión de la buena fe tendrá consecuencias legales siempre que la oscuridad -sea del contribuyente, sea de la Administración- inhiba dar plena satisfacción a la finalidad que el acto persigue. Así, si la demanda del contribuyente omite articular sus agravios con claridad, el Tribunal puede y debe desecharlos por falta de claridad: la demanda no ha logrado cumplir una de sus funciones, en este caso la individualización de los agravios que sustentan el petitorio.
La proscripción del ardid
El ardid es lo que el Código Penal denomina engaño artificioso o estratagema (Art. 347): hay una conducta -casi siempre por acción más que por omisión- que violenta los estándares del fair play. Hay un plus en la conducta del sujeto que denota un ánimo, un fin reprobable: una reticencia maliciosa susceptible de inducir en error o de ambientar una creencia errónea, siempre en aras de obtener un resultado contrario a derecho,[3] eludiendo su letra o su espíritu.
Así por ejemplo, se advierte un conjunto de casos en los cuales se observa una alteración inesperada en el iter procedimental normal. Sabid ilustra la especie.[4] Al evacuar una de las tantas vistas que la Administración había conferido a los interesados durante el procedimiento administrativo, Sabid había pedido una nueva prueba. En su informe, el letrado actuante dictaminó que “únicamente en caso de que se genere una reliquidación y a los efectos del control por parte del interesado, corresponderá el otorgamiento de una nueva vista”. Efectivamente el equipo inspectivo practicó una reliquidación; y conforme aconsejado previamente por el Departamento Jurídico, la Administración procedió a conferir la vista a los interesados. Excepto que ya conferida la vista, y antes de que venciera el plazo de 15 días conferido a efectos de evacuarla, “la Administración torció (…) el curso normal del procedimiento”, provocando una de las irregularidades procedimentales denunciadas, que por sí sola amerita el amparo de la pretensión anulatoria: la Administración dio marcha atrás y ordenó pasar directamente al dictado del acto de determinación, sin aguardar que los interesados hicieran las defensas a las que tenían legítimo derecho.
¿Por qué lo hizo? Porque de la reliquidación practicada había surgido un adeudo cuantitativamente inferior para la empresa. Motivo por el cual, mientras los interesados estaban aún en plazo para articular sus descargos, y sin haber sido oídos, se ordenó pasar al acto de determinación.
La conclusión del Tribunal fue terminante: si de oficio se modifica la cuantificación del adeudo, hay algo nuevo en el procedimiento de lo que hay que conferir la correspondiente oportunidad de defensa. Y como resulta evidente, no valen las anteriores vistas otorgadas (rectius: son insuficientes, diríamos nosotros): precisamente porque aquello respecto de lo cual hay que dar vista –las reliquidaciones- no se encontraba en el expediente al tiempo de evacuadas las vistas anteriores.
El Tribunal anuló el acto, invocando precisamente el principio de la buena fe, la coherencia en el comportamiento, y la seguridad jurídica.[5]
Esa omisión de la Administración no pasó inadvertida al Tribunal: “Llama poderosamente la atención cómo el asunto en examen, concerniente a la interpretación de disposiciones normativas (tema eminentemente jurídico si los hay), no haya merecido, ni durante la instrucción ni en la etapa recursiva siquiera un informe de abogado ...”.[6]
El proceder de la Administración -el artilugio- no es presidido por la recta aplicación de la ley, sino por el objetivo de prevalecer en el juicio. Y esa actuación es contraria a la buena fe.
Caribeño también puede ubicarse en este grupo.[7] Como es sabido, en el foro uruguayo es de estilo (sobre todo del lado del contribuyente) adjuntar el dictamen de un especialista que de alguna manera avale el punto de vista del litigante en cuestión. Fue el caso que nos convoca. Excepto que a la hora de formular la consulta al experto, el planteo fue formulado en términos tales que, siguiendo la "ingeniosa" estrategia del contribuyente, el jurista consultado omitió la consideración de un Decreto que era tan relevante al caso, como contrario lo era para los intereses del consultante. Dijo el Tribunal: “En el propio planteo de la consulta (el contribuyente) le circunscribe al experto el radio de análisis. En su planteo, intentó que el caso fuera analizado sin tomar en cuenta todas las disposiciones normativas aplicables, y tomando en cuenta las que le resultan favorables (...). Sucede que un recorte jurídico de esa naturaleza en ningún caso es admisible (...)". Y luego remata el TCA: "la regla soslayada por la actora y escamoteada al consultante al formularle la consulta, es la clave para elucidar el asunto".
El Tribunal nos está diciendo que el direccionamiento del dictamen del experto es reprobable y que por ende, el informe técnico que de manera sutil e “inducida” fue requerido, no puede ser tenido en cuenta.
En suma: la proscripción del ardid, vinculada estrechamente con la transparencia, excluye y reprueba la artimania, los dobleces, las conductas que van más allá de los márgenes de lo permisivo en la natural puja por prevalecer en el procedimiento o en el proceso. Y es en la motivación subyacente de esas conductas donde el intérprete habrá de discernir el umbral de la licitud, una vez atravesado el cual el comportamiento se tendrá por violatorio de la buena fe.
El deber de decir la verdad
Aún al día de hoy, es sorprendente que un postulado como éste requiera de mayores explicaciones: el deber de decir la verdad es tan esencial al Estado de Derecho como lo es la buena fe. No se concibe la buena fe -y damos un paso más: ni el orden jurídico todo- si ella no va acompañada del deber de decir la verdad y de la proscripción de la mentira. Quien dice la verdad, actúa de buena fe; quien miente, falta a la verdad y por lo mismo transgrede el principio. Si el sentido de la buena fe –o al menos uno de ellos- es alcanzar la solución justa en el caso concreto, no es posible llegar a la solución justa si no es a través de la verdad. Un procedimiento administrativo dominado por la falta de la verdad, sea del contribuyente, sea de la Administración, a nuestro juicio es un procedimiento viciado y como tal compromete la validez del acto administrativo que representa su culminación.
En Caribeño, ya citado, el contribuyente (deliberadamente) invocaba una y otra vez un marco jurídico inexacto o al menos incompleto. Dijo el TCA: "La actora repite una y otra vez que no hay norma que imponga la actualización, pero esto es falso. El régimen de convenios de facilidades de pago al amparo del que se suscribió el convenio multicitado, fue el autorizado por la Ley No. 17.555 y reglamentado por el Decreto 370/2002 (haciendo uso de esa autorización). Y se prevé a texto expreso la actualización por IPC de las obligaciones a convenir" (Art. 8.b del Decreto No. 370/2002). El Tribunal vio con disfavor ese apartamiento de la verdad, y así lo hizo saber en la sentencia. Es decir, la falta a la verdad no es indiferente al Derecho: ella merece la reprobación del orden jurídico, al punto que es una de las consideraciones que sustentaron el rechazo de la demanda.
Astinor es particularmente significativo.[8] Luego de grabar archivos de la computadora de la empresa controlada, se labró el acta correspondiente, la que fue firmada por la Directora de la empresa. Con un detalle: había en el acta un agregado final que rezaba: “se corroboró el contenido de los diskettes (…)”. Resultó que ese agregado era inexacto, pues no había sido firmado por la mencionada Directora (además de que los mentados diskettes no habían sido impresos en el momento de la inspección, y por lo tanto tampoco habían sido firmados por la representante de la empresa fiscalizada). La respuesta del Tribunal fue lapidaria: “La prueba así obtenida debe ser categorizada como ilícita”. Y tras invocar la teoría de los frutos del árbol prohibido, y puntualizar también que “el fin no justifica los medios”, el Tribunal expresó: “No es posible (…) cohonestar una irregularidad en la obtención del material probatorio atribuyéndole efectos depuratorios a la rúbrica de un informe del equipo inspectivo del cual no se desprende el consentimiento de lo actuado por la Directora del sujeto pasivo –de dudosa eficacia sin la debida asistencia letrada-.” A nuestros efectos interesa remarcar la conclusión del Tribunal en este punto: la prueba agregada faltando a la verdad, fue considerada ilícita e inadmisible.
En suma: el litigante que faltó a la verdad, ha transgredido el standard de la buena fe, y ésa circunstancia debiera ser ponderada por el Tribunal a la hora de fallar -incluso a la hora de graduar las sanciones (si el infractor fuera el contribuyente)-, dependiendo de la entidad de la mendacidad y de sus consecuencias.
En nuestro medio, el deber de decir la verdad (en lo que a la materia tributaria dice referencia) ha sido estudiado a propósito del derecho de no incriminarse. Ese derecho ha sido incorporado a nuestro ordenamiento a texto expreso, a partir de la ratificación por Ley No. 15.737 (22 Marzo 1985) del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de Derechos Humanos): “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) (g) derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (…)” (Art. 8).
La pregunta deviene natural: ¿es conciliable el deber de decir la verdad y el derecho a no declarar contra uno mismo? Respondemos sin hesitación: deben serlo y lo son. Aun cuando en la práctica pudiera vislumbrarse una cierta tensión entre ambas figuras, creemos que esa oposición es -en el plano técnico- más aparente que real.
El deber de decir la verdad se traduce -a nuestro juicio- en la proscripción de la mentira: a nadie le es lícito mentir, ni aun en causa propia. Ese deber de decir la verdad no significa que el sujeto deba auto-incriminarme ni que esté obligado a declarar en su contra: porque el derecho mencionado se erige en una valla en la cual el inspeccionado puede ampararse. El derecho a no incriminarse no significa que el individuo esté legitimado a faltar a la verdad o que exista en esos casos un derecho a mentir: significa sí que el sujeto puede no responder determinadas preguntas, o abstenerse de determinadas aseveraciones, si cree que las mismas pudieren incriminarle; en suma, que tiene derecho a guardar silencio. Muy especialmente, el deber de decir la verdad no implica la obligación de decir toda la verdad; implica sí la exclusión de la mentira.
El comportamiento solidario
La solidaridad -establecida a texto expreso por la Constitución italiana como deber general- es la consideración de los intereses de la otra parte. Gamarra escribe que la obligación de colaborar deriva de la esencia misma de la solidaridad y la que mejor la expresa.[9] En cierta medida, algunos de los derechos (y correlativos deberes) estatuidos en el Código Tributario uruguayo, son expresión de ese deber de colaboración que podríamos dar en llamar solidaridad tributaria.
El rechazo del comportamiento mezquino, ha aflorado una y otra en la jurisprudencia del Tribunal
En Tísaro,[10] ya citado, el contribuyente se había agraviado por la no devolución de los registros contables de la empresa. Luego de que los peritos designados por la Justicia Penal retornaron el grueso expediente a las funcionarias inspectoras de la Administración, el contribuyente solicitó expresamente su devolución a ésta última, petición que (al decir del Tribunal) la Administración ni siquiera examinó. Este extremo resultó determinante de la sentencia, al punto que ésta refiere a un “grosero vicio procedimental”: durante todo el transcurso de la inspección los registros contables permanecieron en poder del equipo inspectivo, sin que el interesado haya podido tener acceso a ellos. Circunstancia ésta “que menguó las garantías de defensa de los interesados, erigiéndose en (…) un vicio procedimental invalidante”. Porque en la medida en que buena parte de las irregularidades detectadas partieron del estudio de los registros contables, no era posible (para el contribuyente) ejercitar su defensa sin examinar esos registros. Y si la Administración no podía devolver los originales, debió sacar un testimonio, afirmó el Tribunal con todo sentido común.
Adviértase que la omisión relevada debe ser apreciada jurídicamente no tanto en sí misma, como en sus consecuencias. Desde ese punto de vista, el Tribunal ponderó la entidad de los documentos retaceados: esos documentos eran importantes, porque eran, ni más ni menos, que la base de las imputaciones. En suma: la omisión al deber de solidaridad fue trascendente porque menoscabó el derecho de defensa.
En Calandra se habían constituido garantías a favor de la Administración; excepto que la Administración no las ejecutó en tiempo oportuno, y luego pretendió el cobro de los recargos correspondientes. El Tribunal no hizo lugar a esta pretensión: “a partir del conocimiento por parte de la Administración de la referida garantía, debió afectar la misma al pago de los adeudos, y no seguir generando recargos”.
Aquí subyace otro standard propio de la buena fe (y de la solidaridad): mitigar el daño ajeno, exigir el pago de los impuestos por la vía o por los mecanismos menos gravosos para el contribuyente. Si hay diversos caminos para hacer efectivo el cobro del tributo, la Administración debe optar por aquel que resulte menos oneroso para el contribuyente. ¿Por qué? Porque así lo impone el deber de solidaridad tributaria que la buena fe conlleva.
En esa misma línea de pensamiento pueden citarse otros deberes de colaboración: así, es de buena fe el acceso al pedido de prórroga del plazo para evacuar la vista cuando la misma es necesaria para poder consultar el expediente, y es también de buena fe el diligenciamiento de toda aquella prueba que el sujeto pasivo solicita y que luce razonablemente conducente y pertinente. En esta línea, en la jurisprudencia del Tribunal destaca un caso en que, tras una denuncia del empleado por presunta falta de aportes, el contribuyente -actor en el juicio- solicitó al BPS que se agregaran al expediente ciertos documentos a los cuales se hacía mención en los informes inspectivos, y que se agregaran también las actas de declaraciones ofrecidas por la denunciante. El BPS se negó. El Tribunal hizo lugar a la demanda, subrayando que la Administración había omitido “incorporar al procedimiento administrativo determinada documentación que incidió y sirvió de sustrato fáctico para el dictado del acto encausado”.
Citas
[1] 258, 10 Mayo 2016.
[2] 192, 23 Marzo 2017, en RT Nro. 266, 2018, p. 771.
[3] Más ampliamente: F. Bayardo Bengoa, Derecho Penal Uruguayo, IX, 1ª ed., 1961, p. 150. El penalista uruguayo se extendía a propósito de los medios infinitos y de las múltiples formas para llegar al engaño (p. 142).
[4] Sentencia 391, 30 Setiembre 2014.
[5] Cit..
[6] Una omisión semejante había sido relevada por el Tribunal un par de años antes, en Banco Itaú, 291, 9 Mayo 2013, en RT Nro. 244, 2015, p. 150.
[7] 628, 13 Noviembre 2014, en RT Nro. 252, 2016, pp. 414 y ss.
[8] 420, 2 Agosto 2012.
[9] Buena Fe Contractual, cit., p. 47.
[10] 294, 14 Agosto 2014.
Opinión
Estudio Garrido Abogados
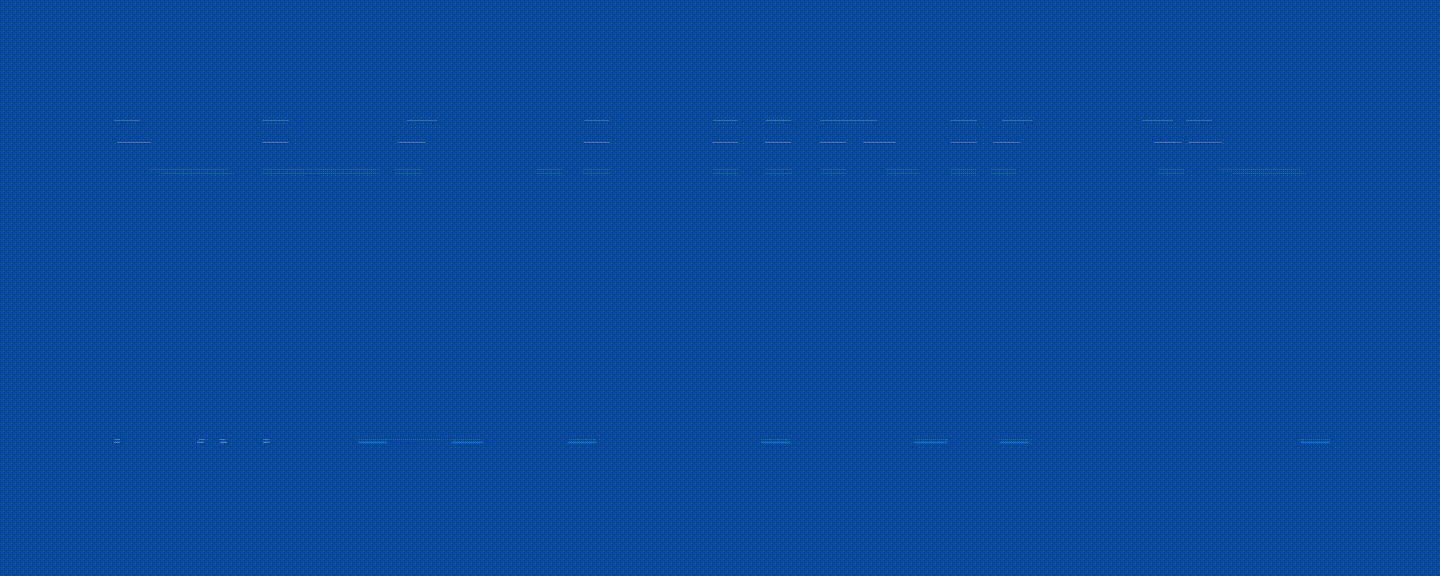

opinión
ver todosResqui Pizarro-Recasens Siches & Asociados
Kabas & Martorell
Ce Barrero