El proceso propiciando la reforma constitucional, adquirió carácter oficial cuando, el Presidente Raúl Alfonsín, decidió crear el Consejo para la Consolidación de la Democracia, mediante el decreto Nº 2446 del 24 de diciembre de 1985.
En 1987 el Consejo presentó un informe destacando la conveniencia de una reforma parcial de la Constitución.
En la reforma proyectada se proponía atenuar el sistema presidencialista. A tal fin, y siguiendo el modelo parlamentario europeo, se establecía un jefe de gabinete que debía rendir cuentas de la gestión gubernamental ante la Cámara de Diputados, la cual podía removerlo mediante un voto de censura. El presidente y vicepresidente serían elegidos en forma directa mediante el sistema de la doble vuelta electoral.
Se le reconocía, al presidente, la potestad de disolver la Cámara de Diputados, debiendo convocar a una nueva elección de sus miembros.
Para afianzar el régimen partidocrático que se estaba gestando, se sugirió introducir en la Constitución el reconocimiento de los partidos políticos como factores fundamentales del sistema democrático.
En materia de derechos humanos, se proponía el reconocimiento constitucional de los tratados internacionales sobre esa materia otorgando, a todo tipo de convenio internacional una jerarquía superior a la de las leyes del Congreso.
La obra proyectada por la comisión se frustró cuando, después de los comicios de 1987, el partido político gobernante quedó desprovisto de las mayorías necesarias para impulsarlo.
La sanción de la ley Nº 24.309, el 29 de diciembre de 1993, revirtió dicha situación aunque precedida y seguida por un proceso político cuyas anomalías resintieron seriamente la legitimidad de la reforma que, solamente con el transcurso del tiempo y el acatamiento de la ciudadanía, será posible revertir.
Semejante conclusión es fácilmente verificable a la luz de los hechos. En primer lugar, durante el año 1993 el Senado de la Nación aprobó un proyecto de reforma constitucional cuya sustanciación presentó características muy particulares a raíz de la postura adoptada por un senador de San Juan que, en pocos días, modificó sustancialmente su pensamiento sobre la oportunidad y necesidad de alterar la Ley Fundamental condicionando, con su voto, la obtención de la mayoría necesaria para la aprobación del proyecto. La propuesta, emanada del Partido Justicialista, apuntaba explícitamente a permitir la reelección inmediata de Carlos Menem en el cargo presidencial. Criterio que se apartaba del espíritu republicano de la Ley Fundamental y que había sido concretado en varias provincias permitiendo la reelección de sus gobernadores.
Ese proyecto pasó a la Cámara de Diputados y nunca llegó a ser resuelto porque, en el ínterin, dos importantes figuras de la política argentina, Raúl Alfonsín y Carlos Menem, arribaron sorpresivamente a un acuerdo el 14 de noviembre de 1993 sobre el contenido que debía tener la reforma de la Constitución. En el llamado “Pacto de Olivos”, concertado sin debate previo, sin publicidad, sin conocimiento de la ciudadanía y a espaldas de los partidos políticos que aquéllos representaban, quedaron especificados los temas para la reforma.
Ese acuerdo, que posteriormente mereció la aprobación impuesta coercitivamente por las estructuras partidarias de aquellas figuras políticas, fue sometido a la Cámara de Diputados que, tras un breve y superficial debate, procedió a su aprobación. Otro tanto hizo el Senado, aunque con una ligera modificación respecto de la duración del mandato de quienes integran ese cuerpo. De todos modos, las sugerencias contenidas en una ley que declara la necesidad de la reforma constitucional no son vinculantes con la Convención Reformadora. Finalmente, fue promulgada la ley Nº 24.309.
En virtud de esa ley, y tal como constitucionalmente corresponde, la ciudadanía fue convocada a un acto comicial. En ese acto, según las opiniones vertidas por prestigiosos analistas del comportamiento electoral, la votación estuvo más encaminada a premiar o castigar dirigentes y partidos políticos que a emitir un juicio sobre la eventual reforma constitucional y su contenido.
A ello se añadió un total desconocimiento, por parte de la ciudadanía, no solamente sobre el contenido de la reforma propuesta, sino inclusive sobre los alcances y valores de la Constitución. Todo parecía circunscribirse al problema de la reelección presidencial con explícita referencia a la persona que ejercía la Presidencia de la Nación y a la necesidad de preservar su protagonismo político por parte de un ex presidente de la República.
Esa situación resintió la legitimidad del proceso reformador con los alcances asignados por la ley Nº 24.309, porque el concepto de legitimidad es de carácter político y no aritmético. Refleja un consenso manifiesto del pueblo sobre la oportunidad y necesidad de introducir ciertas modificaciones en la Constitución para suprimir los obstáculos que impiden alcanzar los fines perseguidos por una comunidad nacional. Pero mal puede existir ese consenso cuando no se conoce debidamente la Constitución ni el contenido y efectos de la reforma propiciada.
Esto no significa que el proceso estuviera viciado de ilegitimidad sino que carecía de la suficiente legitimidad -sin perjuicio de su validez jurídica- como para concluir en una Ley Fundamental perdurable, eficaz y consentida.
Con lamentable frecuencia, creemos ingenuamente que modificando las leyes será mejorada la realidad social y que la norma, por sí sola y sin mediar un esfuerzo de nuestra parte, resolverá mágicamente los problemas que nos agobian, tanto individuales como sociales. A ello se añade una constante en el pensamiento de los reformistas: su actuación en una burbuja teórica desconectada de la realidad, es la soberbia intelectual que prescinde del enfoque empírico.
Con la reforma de 1994, la Constitución está integrada por 129 artículos, o si se quiere 130 con la inclusión del articulo 14 nuevo, estando complementada por 16 Disposiciones transitorias.
Es una reforma importante por su extensión, con la salvedad de la de 1860 y la breve vigencia de la Constitución neo fascista de 1949. Pero no es una reforma necesariamente importante por su contenido, ni tampoco puede ser presentada como generadora de una nueva constitución.
Ella no altera la finalidad de la Constitución de 1853/60, de modo que es incorrecto hablar de una nueva constitución y sí de un texto reformado con el cual el país afrontará la problemática del siglo XXI. Prosigue siendo una Constitución personalista, cuyo único objetivo es concretar la libertad y dignidad del ser humano como máximo valor en una escala axiológica a la cual se subordinan la grandeza del Estado, la superioridad de una clase social y cualquier otro valor transpersonalista autoritario.
La inclusión de presuntos nuevos derecho y garantías, en realidad no es tal. Todos ellos ya estaban previstos con amplia generosidad, explícita o implícitamente, en el texto anterior. Pero la inserción constitucional de algunas modalidades de esos derechos preexistentes, obliga a efectuar un intenso y honesto esfuerzo interpretativo para evitar el absurdo que se otorgue a cierto derecho, en el ámbito individual o social, mayor jerarquía que a los restantes. Todos ellos son, en definitiva, la institucionalización de diversas manifestaciones de una especie única: la libertad y dignidad del ser humano, que impone el deber de armonizarlos mediante leyes reglamentarias.
En la organización del gobierno, la reforma fundamental reside en ampliar los poderes del presidente de la República y permitir su reelección inmediata reduciendo el mandato a 4 años. La finalidad expuesta en el “Pacto de Olivos” fue la de reducir o atenuar los poderes presidenciales. Propuesta teórica destrozada por la realidad política, fácilmente previsible a la luz del pragmatismo. Podrá dictar decretos de necesidad y urgencia sobre materias legislativas y, con autorización del Congreso, sancionar leyes como acontece en algunos sistemas parlamentarios europeos. Ese incremento de poderes importa asignar al Congreso una importante responsabilidad de control que, si no claudica de sus atribuciones por lealtades partidarias, permitirá preservar el equilibrio de los poderes como garantía eficaz para evitar la concentración del poder en el presidente con su secuela inevitable de ejercicio abusivo y autoritario.
Se mantiene la forma federal de Estado, con reformas impositivas y económicas cuyas bondades dependen de una prudente y eficaz legislación reglamentaria. Asimismo, se asigna autonomía a la Ciudad de Buenos Aires que tendrá su propio gobierno político aunque, mientras siga siendo Capital de la República, su poder será limitado por la ley del Congreso que se sancione para garantizar los intereses del Gobierno nacional.
Algunas cláusulas generan el riesgo de una estratificación social de la llamada “clase política” mediante la jerarquía atribuida a los partidos políticos. Ellos virtualmente monopolizan la selección de candidaturas y el proceso electoral, siendo sostenidos económicamente por el Estado con un privilegio que se extiende a sus dirigentes. No se advirtió que, ya en 1994, los partidos políticos fueron sustituidos por facciones políticas desprovistas de ideas y programas de gobierno. El factor aglutinante es una personalidad carismática y paternal.
Superada la euforia constituyente y el snobismo constitucional que inspiraron la reforma, es necesario que se imponga el equilibrio merced a una prudente y correcta interpretación de sus cláusulas, objetivo no concretado hasta el presente. Una vez más, ello será posible a través de la educación del ciudadano y del ejemplo ético de los gobernantes. Porque una Constitución no es solamente una ley fundamental sino, antes que ello, un símbolo nacional que explicita los fines de la sociedad argentina y un instrumento de gobierno que debe ser cumplido fielmente para la plena vigencia de un Estado de Derecho.
Nada mejor, a tales fines, que tener presentes las sabias palabras pronunciadas por Fray Mamerto Esquiú al ser jurada la Constitución en 1853 en la Iglesia Matriz de Catamarca: “Los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos”. Plausible recomendación que apunta a la vigencia del Estado de Derecho, con su secuela de seguridad jurídica, mediante el estricto cumplimiento de las leyes, por el cual deben bregar, sin claudicaciones, tanto los gobernantes como los gobernados.
El mayor de los errores en que incurrieron los precursores y gestores de la reforma de 1994, fue enrolarse en el snobismo constitucional. Su desconocimiento, y en algunos casos, el desprecio por la estructura institucional de 1853/60 los condujo a introducir en la Ley Fundamental principios institucionales propios del monarquismo europeo olvidando que, nuestra Constitución, se basó sobre la estructura republicana y federal de la Constitución de los Estados Unidos y nuestros antecedentes patrios que pocos puntos en común tiene con el parlamentarismo europeo. Por otra parte, el desconocimiento del espíritu de la Constitución Nacional, indujo a los constituyentes a enrolarse en el criterio imperante entre los intelectuales de la mayoría de los países latinoamericanos que, habiendo padecido infinidad de textos constitucionales y rupturas del orden jurídico fundamental, decidieron acudir a la protección de las normas internacionales para preservar los derechos humanos.
Pero, ninguno de esos países registra tan rica tradición constitucional como la República Argentina, al menos, entre 1862 y 1930. Tradición cuya vigencia requiere tan sólo el estricto cumplimiento de nuestra Constitución histórica, en su letra y espíritu.
Compartimos plenamente la opinión vertida por Segundo V. Linares Quintana, ya hace más de tres décadas. Citando a Joaquín V. González, José Nicolás Matienzo y Julio Oyhanarte, nos dice: “La Constitución Argentina es una de las más sabias, humanas, prudentes y perfectas constituciones del mundo y, desde luego, la mas generosa…Es que la más avanzada y progresista política del desarrollo, dentro del respeto de los derechos humanos y del principio de la soberanía popular, tiene amplia cabida dentro de la elástica y previsora estructura de nuestra ley fundamental. Simplemente se requiere que esa política de desarrollo sea concebida, planeada y ejecutada, a través de la actividad de los poderes constituidos y sin que sea necesario poner en movimiento los mecanismos del poder constituyente”. No se trata de preconizar una constitución pétrea, sino de fomentar su estricto cumplimiento, con inteligencia, humildad y sensibilidad social para instaurar la seguridad jurídica tantas veces vapuleada en el curso de
nuestra historia constitucional.
Opinión
PASBBA Abogados
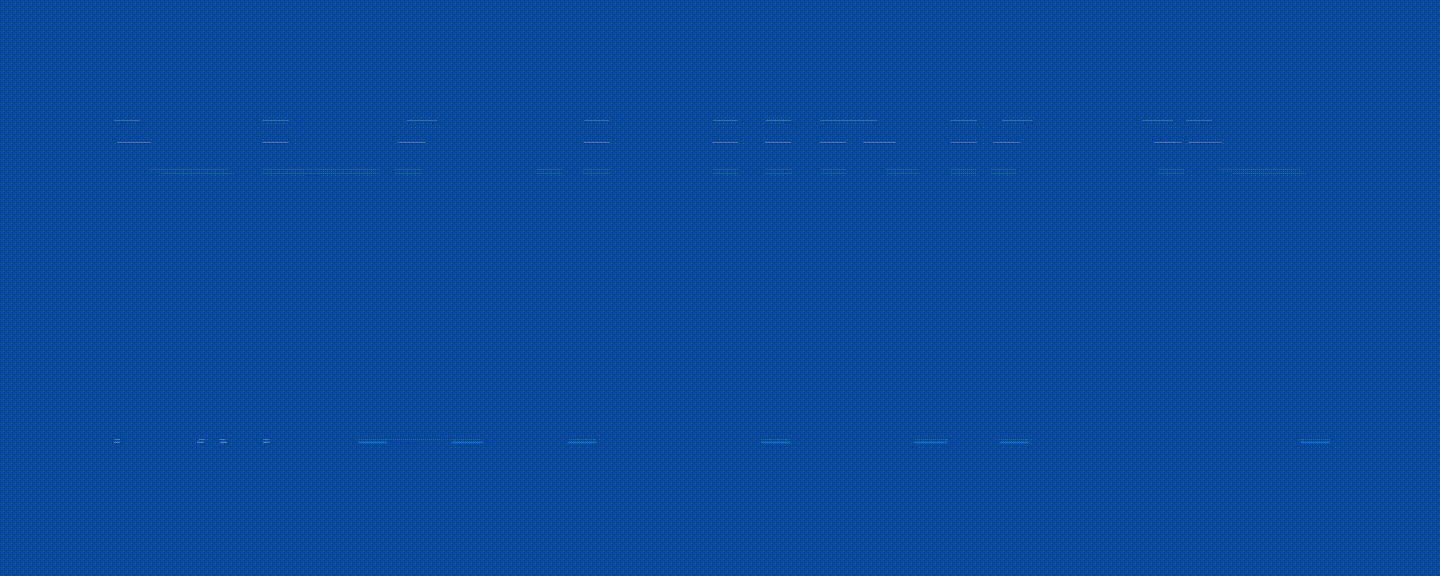

opinión
ver todosPérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diaz Bobillo, Vittone, Carassale, Richards & Goyenechea Abogados
PASBBA Abogados
Estudio Durrieu
detrás del traje
Nos apoyan



























































































































